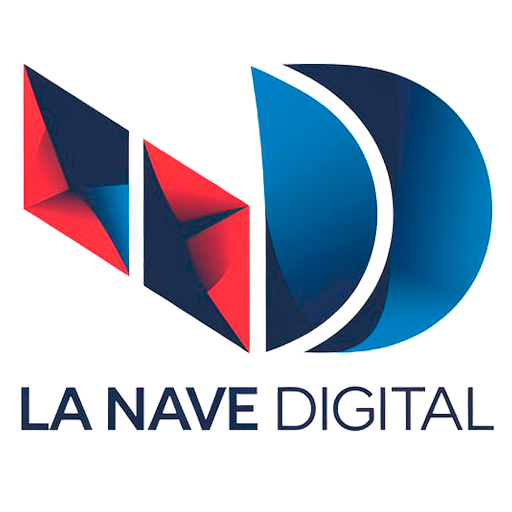Por el Doctor Javier Dotel – El autor es Doctor en Teologia.
Por el Doctor Javier Dotel – El autor es Doctor en Teologia.
Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha contemplado el firmamento en busca de respuestas. La profundidad del cielo estrellado, la complejidad de la vida y el misterio de la conciencia han sido ventanas abiertas al asombro y a la reflexión. ¿Es este universo fruto de una casualidad ciega o el resultado de una inteligencia suprema que lo diseñó con propósito? Esta pregunta, tan antigua como la humanidad misma, ha cobrado renovada fuerza en nuestros días gracias a los avances de la ciencia, que lejos de sofocar la fe, la estimulan.
La Palabra de Dios declara con solemnidad: “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas” (Romanos 1:20). Esta afirmación bíblica resuena hoy con más fuerza que nunca, pues el conocimiento científico actual no ha eliminado el misterio, sino que lo ha multiplicado.
El universo no solo es vasto, sino asombrosamente ordenado. Las leyes físicas, las constantes universales, el ajuste fino de las condiciones que permiten la vida, todo indica un diseño meticuloso. Si la gravedad fuera apenas más fuerte o más débil, las estrellas no podrían existir.
Si la constante cosmológica variara mínimamente, el universo se expandiría demasiado rápido o colapsaría sobre sí mismo. ¿Es razonable pensar que todo esto es fruto del azar? La lógica, la matemática y la observación científica apuntan en otra dirección. El principio antrópico que sostiene que el universo parece estar hecho a medida para la vida, se alinea perfectamente con la visión bíblica de un Creador que “formó la tierra, la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese habitada la creó” (Isaías 45:18).
La exploración espacial ha fortalecido esta perspectiva. El Telescopio Espacial James Webb ha revelado estructuras galácticas sorprendentemente maduras en un universo que debería ser aún joven, según los modelos del Big Bang. Las galaxias “imposibles”, los elementos pesados encontrados en estrellas tempranas y la complejidad molecular observada en exoplanetas desafían los modelos materialistas que niegan el diseño. Como dijo el salmista: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmo 19:1).
Pero no solo el cosmos exterior proclama un diseño. También la vida en la Tierra, en especial el código genético, muestra una organización que escapa al azar. El ADN es un lenguaje con gramática, sintaxis y propósito. Cada célula es una micro fábrica de procesos interdependientes, regulados con precisión. El apóstol Juan afirmó que “todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3). Hoy, la biología moderna parece dar eco a esta declaración inspirada.
Intentos de explicar el origen de la vida sin recurrir a un Creador han tropezado una y otra vez con los límites de la probabilidad y la complejidad. La generación espontánea ha sido descartada por la propia ciencia, y la probabilidad matemática de que la vida surja por azar es tan ínfima que ha llevado incluso a científicos escépticos a admitir que el diseño es, al menos, una hipótesis plausible. En palabras de Job, “pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán… ¿Quién no sabe que la mano de Jehová hizo esto?” (Job 12:7,9).
La conciencia humana añade un nivel aún más profundo de evidencia. No somos meros recipientes de procesos físicos; somos seres que piensan, sienten, eligen, aman y creen. La mente, con su capacidad de introspección, lenguaje, moralidad y arte, no puede explicarse únicamente por reacciones químicas en el cerebro. “¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?” (Salmo 8:4). La existencia de un “yo” consciente, libre y moral clama por una fuente trascendente, por un Creador que es mente, persona y espíritu.
Y si hay algo que eleva al ser humano más allá de cualquier otra criatura es su capacidad de asombrarse, de buscar sentido y de anhelar lo eterno. ¿De dónde viene esa sed insaciable por lo trascendente? ¿No será que fuimos hechos para algo más? “Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos” (Eclesiastés 3:11). La belleza, la justicia y el amor son realidades que no se derivan de moléculas, sino que apuntan a una fuente moral absoluta, a un Dios que es bueno, justo y santo.
La física contemporánea ha descubierto que solo un cinco por ciento del universo es materia visible. El resto es materia oscura y energía oscura, cuya naturaleza es desconocida. ¿No será esta la manera en que el Creador nos recuerda que lo esencial es invisible a los ojos? “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” (Hebreos 11:3).
El fracaso de las explicaciones puramente materialistas para responder al origen del cosmos, de la vida y de la conciencia no desacredita la ciencia, sino que la lleva a un nuevo nivel: el de la humildad. Como el apóstol Pablo dijo: “El conocimiento envanece, pero el amor edifica” (1 Corintios 8:1). El conocimiento sin humildad lleva a la arrogancia, pero la ciencia guiada por la reverencia puede ser un camino que nos acerque al Autor de todas las cosas.
Al final, la verdadera sabiduría reconoce sus límites. “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Proverbios 1:7). Cuando el ser humano contempla el universo con ojos de fe, descubre no solo la grandeza de la creación, sino la majestad del Creador. La fe no es enemiga de la razón, ni la ciencia de la teología; ambas son expresiones complementarias de la sed humana por conocer, por comprender, por adorar.
Dios no teme a las preguntas. Él es el Dios que reta: “Preguntadme acerca de las cosas por venir” (Isaías 45:11). Y también es el Dios que responde: “Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces” (Jeremías 33:3). Las evidencias de un Creador están en el cielo, en la célula, en la conciencia y en el corazón humano. Solo se necesita mirar con ojos abiertos y con un corazón dispuesto a la verdad.
Hoy más que nunca, la ciencia, la filosofía y la teología convergen en una misma dirección: el universo tiene una causa, la vida tiene un propósito y la conciencia tiene un origen. Y todo esto nos conduce, no al azar, sino al Creador que “sustenta todas las cosas con la palabra de su poder”
(Hebreos 1:3).